El Déutero-Isaías, profeta de la utopía | José Severino Croatto

José Severino Croatto
El texto del 2º Isaías debe ser leído en clave de liberación del
exilio y de la diáspora, y no como una propuesta de
conversión de otros pueblos. En un proceso de pérdida de la
identidad cultural, se desvanece también la imagen del
propio Dios de la tradición. Otros Dioses (esta vez, los del
imperio de turno) ocupan su lugar. Es necesario entonces,
para recuperar a Yavé y la “memoria histórica”, demostrar
que él es capaz de salvar y sobre todo que quiere liberar a su
pueblo disperso. La propuesta querigmática del Déutero-
Es muy diferente leer Isaías 40-55 como el mensaje de un profeta “misionero” que
convoca a los “paganos” a convertirse a Yavé, que leerlo como una propuesta hacia
adentro, al propio Israel. En el primer caso, el profeta habla desde la superioridad de una
fe que los otros no tienen; en el segundo, lo hace desde la nada, desde el sufrimiento.
La lectura tradicional hace del Déutero-Isaías un profeta universalista, que propone un
Gran Israel mundial al que se incorporan “religiosamente” los otros pueblos, dejando a sus
propios Dioses. La lectura empero que corresponde mejor al texto y su contexto de
producción considera a este profeta como un reconstructor utópico “de Israel”, sacándolo
de en medio de las naciones, donde vive desmembrado y sin identidad.
Las naciones no son las que se convertirían para adherirse a Israel, sino el ámbito donde
está el Israel disperso, del cual hay que redimirlo (por eso el lenguaje, frecuente en
nuestro texto, de “rescatar/redimir” o el título de “redentor de Israel”: cf. 41,14; 43,1.14;
44,6.22ss; 47,4; 48,17.20; 49,7.26; 51,10; 52,3.9; 54,5).
Hay que situarse en el contexto socio-histórico vivido por los judeos desde el exilio y sobre
todo en la época persa. Quedaba lejos aquella terrible experiencia de la destrucción,
interpretada por otros profetas como castigo por la infidelidad a Yavé y por el rechazo
constante de la voz de sus mensajeros (ver en especial la reflexión de Jeremías 25,3-13).
Con el tiempo, y para las nuevas generaciones, se iba perdiendo la memoria histórica o, si
se conservaba, sólo podía demostrar la incapacidad de Yavé por salvar. A la vista de los
otros pueblos en medio de los cuales estaban dispersos los judeos, Yavé era uno de esos
“Dioses vencidos” que los anales asirios o babilonios señalan a menudo como deportados
desde sus propios países al centro del imperio de turno. Los utensilios del templo de
Jerusalén llevados a Babilonia (2 Reyes 24,13) simbolizaban la derrota del Dios de
Jerusalén.
El efecto de todo esto en las conciencias no podía ser otro que el desencanto respecto de
Yavé, muy bien expresado en aquella frase de Isaías 40,27, que constituye el “núcleo
generador” del querigma deuteroisaiano: “‘Está oculto mi camino para Yavé, a mi Dios mi
liberación se le pasa’”.
Éste por lo menos es un grito de queja desde la fe; supone una “memoria histórica”, a la
que se apela, para que Dios actúe nuevamente. Es una protesta como las de Job, en
cuanto originada en el sufrimiento, pero diferente por cuanto su marco referencial es la
historia salvífica y el sujeto el pueblo de Israel. Job en cambio es un individuo y habla
como tal.
La queja de 40,27 indica muy bien esa sensación de abandono en que se sienten
instalados los judeos. Pero si se mira desde la perspectiva del autor, aquella frase quiere
señalar también una crítica a la manera de pensar de sus destinatarios: Yavé aparece en la
reflexión de éstos como inactivo. No es el Dios de las gestas antiguas. Se ha oscurecido su
presencia. ¿Porqué es así?
Con tanto tiempo en el exilio, este “Israel” sin identidad, fragmentado en grupos dispersos
entre las naciones y sumergidos en medio de otras culturas, iba recibiendo
constantemente el impacto de la “presencia” de otros Dioses. Como consecuencia, la
imagen de aquel Yavé de las antiguas gestas salvíficas, se iba desdibujando en las mentes
de las nuevas generaciones.
¿No eran entonces más importantes los Dioses del entorno cultural en que vivían los
judeos? ¿No era sobre todo Marduc, aquel gran Dios del imperio caldeo que había
respaldado la acción destructiva de Nabucodonosor, el que “significaba más” que el Yavé
impotente, si no también negligente? El contexto del exilio y de la diáspora no era el
“territorio” de Yavé, sí empero de tantos otros Dioses.
En el proceso de aculturación, natural por cierto y esperado, la gente se iba asimilando a
las prácticas sociales y religiosas del nuevo ambiente. Por eso las diversas críticas al culto a
otras divinidades –pasajes mal llamados “antiidolátricos”– no se dirigen a personas de
otras culturas sino a los judeos, únicos destinatarios del texto. Son ellos quienes adoptan
formas de culto a otros Dioses. Tales pasajes (40,18-20; 41,6-7; 44,9-20; 46,5-7) no
recriminan el uso de imágenes (símbolos normales en toda expresión religiosa) sino la
veneración de otros Dioses por los hijos de Israel.
La evidencia de tal adopción de otros Dioses está dada por el contexto redaccional de toda
la obra, pero es soberanamente clara en 48,1-8, un texto que conviene recordar:
48, 1
Oíd esto, casa de Jacob,
A –los que se llaman por el nombre de Israel, y que de las aguas de Judá
salieron,
B los que juran por el nombre de Yavé y al Dios de Israel recuerdan,
C pero no en fidelidad ni según el plan salvífico,
2
A’ porque por la ciudad santa son llamados
B’ y en el Dios de Israel se apoyan: ‘Yavé de los ejércitos’ es su nombre–:
3
las primeras cosas desde entonces indiqué (AB), de mi boca salieron y se las
hice OIR,
de repente hice y sucedieron (ab).
4
Por saber yo que eres duro,
una barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce
5
te indiqué a ti desde entonces (B’A’), antes que sucediera (b’) te hice OIR,
no sea que dijeras: ‘mi imagen las hizo (a’); mi estatua y mi fundición las
ordenó’.
6
HAS OIDO: contémplalo todo ello; y vosotros ¿no indicaréis?
Te HICE OIR cosas nuevas desde ahora; reservadas y que no supiste;
7
ahora fueron creadas y no desde entonces; ayer, y no las OISTE,
no sea que dijeras: ‘he aquí que las sabía’.
8
Así no OISTE, así no supiste, así desde entonces no fue abierto tu oído,
porque sé que eres pérfido y que ‘rebelde desde el vientre’ se te ha llamado.
En el centro de la descripción de los destinatarios (v.1-2) hay una expresión chocante, de
signo negativo (“pero no en fidelidad ni según el plan salvífico”). Los dos vocablos hebreos
son de una gran densidad semántica: ‘emet marca las relaciones firmes de alianza, y
sedaqá la intervención de Yavé que ejecuta su proyecto salvífico (“justicia” no cubre el
sentido más relevante del vocablo). En esta breve frase, precedida por negaciones, se dice
que los receptores del mensaje no son fieles a Yavé y que no responden a su plan de
liberación. Lo cual modifica el sentido de todo lo que está alrededor: a pesar de tantos
títulos, y de aquéllos justamente que señalan su intimidad con Yavé, Israel se está
marginando de la propuesta de su Dios.
Pero podemos también invertir los términos y ver que la crítica no es condenatoria sino
que quiere alertar para recuperar al pueblo. En esa dirección, los títulos de Israel sirven
para resucitar su propia “memoria histórica” y hacer que crea en la nueva propuesta de
liberación. Lo que de un lado es ironía, del otro es esperanza.
Pero es el v.5 el que mejor expresa el desencanto hacia Yavé y el prestar oído a los otros
Dioses.
En los v.3-5, en efecto, el autor se está refiriendo a los sucesos del 586 a .C.: anuncio y
realización del juicio a la nación. No destaca los pecados que motivaron los anuncios ni la
falta de conversión (temas proféticos) sino la intención de Yavé de hablar antes “para que
no dijeras: ‘mi imagen lo hizo’“ (v.5b). Éste es el tema propiamente deuteroisaiano: Yavé
es el único actor de la historia pasada, y los que han sentido la desgracia no pueden
atribuirla a otros Dioses. No sólo que se perdería la conciencia del juicio y castigo (que no
es el tema del 2o Isaías) sino que ya no sería posible anunciar la liberación, y este sí que es
el tema central de nuestro libro.
En cuanto a la estructura, hay en los v.3-5 un doble quiasmo, uno formado por “desde
entonces” e “indiqué” (3a, invertido en 5a) y el otro por “hice” y “sucedieron (literal:
vinieron)” (3b, en dirección opuesta en 5a y b). También el verbo “(hacer) oír” aparece en
los v.3 y 5. Este juego de lenguaje no es sólo artístico sino sobre todo un vehículo de
expresión.
El v.6a cierra esta reflexión, apelando a la conciencia histórica, con un reclamo a los
destinatarios a ser testigos. Se usa para ello el verbo “indicar / mostrar” para hacer un
paralelo con el gesto de Yavé (3a.5a). Otras veces se ha empleado ya el sustantivo
“testigos” (43,10; 44,8).
En v.6b se habla del futuro. El vocabulario de v.6b-7a señala por un lado la novedad de lo
que Yavé hace oír (“cosas nuevas / fueron creadas”) y por otro su carácter secreto e
ignorado. Se trata de la liberación, que es la propuesta de este libro profético. Las
circunstancias especiales de los nuevos anuncios tienen un motivo: “no sea que dijeras:
‘ya las sabía’“ (7b). ¿Qué significación tiene esta actitud? Anuncios hechos con mucha
anticipación se olvidan o - mediando un hecho tan crítico como la destrucción de Judá -
dan tiempo para que sean atribuidos a otros Dioses. La expresión “ya lo sabía” parece
apuntar en esa dirección. Tanto los avances de Ciro en la periferia del imperio caldeo
como la predicación profética que notifica el proyecto de liberación son hechos recientes.
El v.8 insiste en el mismo tema. Un triple “así” (o “tampoco”) refuerza la legitimidad del
comportamiento de Yavé. El “desde entonces no” de 8a retoma el “no desde entonces” de
7a y ambos se contraponen al “desde ahora” de 6b. En el bloque anterior, en cambio,
primaba el “desde entonces” afirmativo (3a.5a), al referirse a los hechos antiguos.
La razón de la estrategia de Yavé es explicitada en 8b. El lenguaje allí es muy fuerte. La
acusación de perfidia es iterativa en Jeremías (3,8.11.20; 5,11; 9,1) y en nuestro pasaje se
hace equivalente a la de rebeldía, ya hecha en 43,27 y 46,8. Lo digno de observarse aquí
es que esta actitud se haya convertido en un nombre propio (“‘rebelde desde el vientre’
se te ha llamado”). Que quede observado con claridad: este lenguaje crítico es coherente
con la propuesta de liberación del 2º Isaías y no hay razones para calificarlo de relectura,
menos de “secundario”.
Si resumimos el contenido de los v.3-8 debemos decir que predomina en ellos la queja por
actitudes de rechazo de Yavé y acercamiento a otros Dioses. En cuanto a la forma del
texto, hay que señalar la alternancia, como recurso retórico, entre las estrategias positivas
de Yavé (3.5a.6b-7a.8a) y las actitudes negativas de los interlocutores (4.5b.7b.8b). Se
genera así el esquema A-B (3.4), A’-B’ (5a.5b), A’’-B’’ (6b-7a.7b), y A’’’-B’’’(8a.8b). Queda
aparte el v.6a, que es un puente entre 3-5 y 6b-8, sobre todo a través de los lexemas
“indicar” y “oír”; este último, por lo demás, invade todo el campo (v.3a.5a.6a.6b.7a.8a). El
“desde entonces” (3a.5a), a su vez, sigue resonando en 7a y 8a.
*
Podemos con esto dar un paso más en nuestra reflexión. Dada esta situación sociocultural
y sus incidencias en la visión religiosa de las comunidades judeas dispersas entre
las naciones, hay que reconstruir la figura de Yavé. ¿Cómo lo hace el autor?
Si Yavé aparece como un Dios impotente y que se olvida de Israel, es necesario
contrarrestar tal imagen afirmando su poder omnímodo y su voluntad de salvar. Ahora
bien, estos dos atributos son justamente los más celebrados en Marduc, al menos en el
poema babilonio de la creación (el Enuma elis). Su poder se expresa en la victoria sobre
Tiamat, en la acción creadora y organizadora del cosmos, en la eficacia de su palabra, en
su sabiduría congénita. Su acción salvadora es cantada por todos los Dioses en la
asamblea divina y recordada en sus 50 nombres con que concluye el relato mítico. Pues
bien, el autor de Isaías 40-55 hace una transferencia de estos títulos a Yavé.
Por eso en la primera parte (40,1-49,13) se pueden seguir dos procesos retóricos
correlativos: por un lado, se hace la constatación de aquella actitud de desencanto o
desilusión en los pasajes ya citados (como 40,27; 48,1ss) o mediante las imágenes de
“ciegos/sordos” (42,18s; 43,8), o las referencias a la fabricación de imágenes de otros
Dioses (40,18-20; 41,6-7; 44,9-20; 46,5-7). Por el otro, se describe a Yavé como aquel que
puede y sobre todo quiere salvar.
Que puede salvar es dicho de muchas maneras, todas ellas en contraposición a los
atributos de Marduc (Yavé es rey, el creador del cosmos y señor de la historia, el
conductor de las hazañas de Ciro). Que quiere salvar es el núcleo del mensaje del 2º Isaías:
es dicho desde la obertura misma del texto (40,1-2) y enfatizado en locuciones como ésta:
“Yavé se complace en su acción liberadora (sédeq)” (42,21a).
El último vocablo no tiene en el 2º Isaías el sentido de “justicia” sino de “liberación/acción
liberadora”. Por otra parte, el poeta usa con frecuencia el lexema jafas
(“complacerse/desear”), que otorga un matiz afectivo a esta clase de mensaje: Yavé
quiere y desea la salvación.
En un pasaje de tono dramático, que sigue al que se acaba de leer, Yavé destaca que, en la
situación en que están los exiliados, no hay propuesta alguna de liberación: “Es un pueblo
saqueado y despojado, entrampados en hoyos todos ellos; en mazmorras fueron
ocultados, fueron dados al saqueo sin que nadie los libere, al despojo sin que nadie diga:
‘¡devuelve!’“ (42,22).
Frente a esto resuena poderoso el anuncio de la liberación. En tal sentido, aquella frase
inicial de 40,9b (“he aquí a vuestro Dios”) parece decir que las ciudades de Judá van a
descubrir que Yavé sigue perteneciéndoles, pertenencia remarcada también en los v.1a y
3b. Sentir todavía, u otra vez, como “nuestro” al Dios que se consideraba alejado u
olvidado, es un dato clave para recomenzar el itinerario desde el cautiverio a la
reconstrucción, o para volver de la dispersión a la tierra de las promesas.
Por eso el 2º Isaías dice de mil maneras, con todos los recursos literarios y retóricos
imaginables, que la liberación es posible. Y es tal, porque Yavé es único y no hay otro Dios
válido y con “historia” para Israel. Es capaz de salvar y por sobre todo desea la liberación.
Esta es la temática central que recorre todo el texto de este extraordinario fragmento de
literatura profética.
**
La situación de exilio, o de diáspora, caracteriza a nuestros pueblos en la medida en que
están desintegrados y no son dueños de su tierra (comparar la queja del pueblo de Judá
en Nehemías 9,36s). En medio de ese quebranto hay que proclamar que “la liberación es
posible”.
Releer Isaías 40-55 nos da una nueva oportunidad de ser creadores de utopías. Y las
utopías mantienen la esperanza, que es por donde hemos de comenzar el camino hacia la
libertad.
José Severino Croatto
Camacuá 252
1406 Buenos Aires
Argentina
Debemos partir de la convicción de que Isaías 40-55 es un texto postexílico, en que la
predicación del profeta del exilio (núcleo incuestionable) ha sido reinterpretada en clave
de "diáspora", entendida ésta como la anulación de todo proyecto de un Israel-en-sutierra.
La coherencia de Isaías 40-55 aparece solamente si es leído desde una perspectiva
postexílica. Es el nivel de lectura propuesto en nuestro comentario reciente: Isaías - La
palabra profética y su relectura hermenéutica, v.II [La liberación es posible]. Buenos Aires,
Lumen, 1994.
Adoptamos la traducción y configuración estructurada del pasaje que hemos hecho en el
comentario ya señalado (p.173s de la versión en castellano).Para analizar la manera cómo
el autor va "construyendo" su mensaje, remitimos nuevamente al comentario a todo el
2º-Isaías citado en la nota anterior.
Para ver cómo se va "construyendo" el mensaje a medida que avanza el texto de todo el
2º Isaías, remitimos nuevamente al comentario citado en la nota 1.
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)

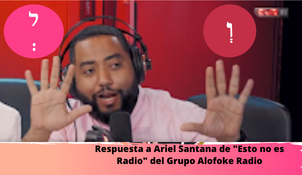


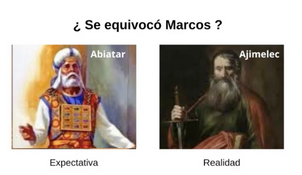
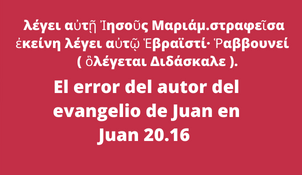
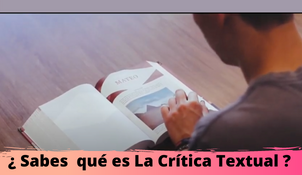















%203.11.08%20p.%C2%A0m..png)
.jpg)



No hay comentarios :
Publicar un comentario